
“Necesitamos más acciones y menos discursos”
Sinforiano Cáceres, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Nicaragua (FENACOOP) que organiza a 620 cooperativas en las que se integran más de 41.000 familias campesinas, compartió con CIC Batá sus reflexiones sobre la crisis alimentaria y la falta de políticas del gobierno y de acciones coordinadas de los distintos actores económicos para enfrentarla. A continuación se publica un resumen de sus opiniones, pudiendo encontrar el texto completo en http://www.cicbata.org/?q=node/124
En todo el mundo y todos los días estamos escuchando de la crisis alimentaria, para nosotros se trata también de una crisis ambiental y social, provocada por una crisis mayor, la energética. En el mundo entero vivimos en un modelo de desarrollo consumista, depredador, que demanda cada vez más recursos naturales que el planeta no puede garantizar. Es un modelo que provoca una demanda excesiva de energía, que hasta ahora hemos generado mayoritariamente a partir de los derivados del petróleo, pero la oferta de petróleo es cada vez menor, ante una demanda que cada día crece más.
Frente a este panorama se exploran nuevas fuentes de energía a partir del aire, del agua, de los volcanes, del sol… pero apenas el 10% de la demanda mundial se cubre con estas energías. Por todo esto, ha empezado a buscarse una alternativa en los agrocombustibles. Los llamamos así, y no biocombustibles, porque “bio” significa vida y estos combustibles afectan la vida de la gente, especialmente de la más pobre.
¿Qué factores están provocando la crisis alimentaria?
Identificamos seis como los más importantes, todos ellos relacionados: la crisis energética, la liberalización comercial, el aumento en la demanda de alimentos, los fenómenos naturales, el abandono que ha tenido la agricultura en las últimas décadas sumado a los programas de ajuste estructural y, por último, la cooperación internacional o ayuda al desarrollo.
La crisis de alimentos está ligada a la crisis energética y a la búsqueda de combustibles alternativos. Las cinco empresas que actualmente controlan el 85% de la producción y comercialización mundial de granos básicos -Cargill (Purina), Monsanto, Archer Daniels Midland (asociada a Bayer, entre otras empresas), Bunge y Dupont (creadora de marcas conocidas como Neopreno o Teflón)- son las que deciden hoy cuántos granos se destinan a producir agrocombustibles, cuántos van para alimento animal y cuántos para consumo humano. Con su poder mediático, estas empresas han justificado la necesidad de producir masivamente granos a partir de semillas transgénicas y como ya mucha gente le tiene miedo a los transgénicos, porque saben que pueden ser dañinos para la salud, promueven los transgénicos para producir agrocombustibles. La idea que tratan de sembrar es: alimentos sanos para las personas y alimentos no sanos para los vehículos. Con esta doble demanda, además, las grandes empresas que controlan el comercio de granos manipulan los precios.
En el Norte, la apuesta por la masiva producción de agrocombustibles está desplazando la agricultura tradicional hacia este tipo de producción. En un evento internacional un agricultor francés me decía que si producía un barril de etanol recibía 100 dólares de subsidio y si producía una hectárea de colza recibía 60. Además, los acuerdos de Kyoto demandan que el 20% del consumo de combustible sea en el año 2020 de carácter sostenible, lo que significa una utilización aún más intensiva de las tierras y un incremento significativo de las áreas de siembra actuales, ambas metas por encima de las capacidades de los países del Norte por lo que Europa ha decidido que serán los países del Sur quienes les harán este trabajo.
¿Y de dónde vamos a sacar el alimento, si todos están metidos hoy en la carrera del agrocombustible?
El Norte tiene que controlar al Sur, su biodiversidad, su tecnología y sus sistemas de producción. Y como en este ejercicio de control están las empresas más grandes, las que determinan la política financiera y económica de los países y de los organismos internacionales, tenemos derecho a pensar que en el mediano plazo no será el agricultor nicaragüense quien va obtener los beneficios de los que tanto se habla, aplaudiendo el alza de los precios de los alimentos por la oportunidad que nos ofrece.
A los países del Sur nos piden hoy que sacrifiquemos las tierras dedicadas a la producción de alimentos y las dediquemos a producir agrocombustibles. En la medida en que los agrocombustibles nos desplacen de las mejores tierras, la producción de alimentos se hará en tierras marginales, donde los rendimientos serán menores y los costos mayores. Esta dimensión no analizada es la que eriza los pelos. Este problema humano, que se vuelve una tragedia oculta, poco visible, no la vemos incorporada todavía en las estadísticas de pobreza.
El gobierno de Nicaragua no tiene actualmente ningún planteamiento claro sobre estos enormes desafíos. Todo lo que escuchamos es difuso, retórico. Es un momento de crisis y necesitamos analizar y discutir entre todos y todas cómo enfrentar estos problemas. Necesitamos una política clara, necesitamos, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial que establezca prioridades en los territorios y promueva que los productores produzcan lo que el territorio o el país requiera, a partir de una estrategia de desarrollo y tratando de evitar que el monocultivo se imponga, ya que significa la destrucción de la diversidad productiva de la agricultura campesina y la pérdida de la capacidad de autoabastecerse y de ser autosuficiente. La soberanía alimentaria de Nicaragua no se logrará ni en foros ni en cumbres internacionales, se logrará promoviendo y apoyando que cada agricultor sea sostenible y la suma de todos los agricultores sostenibles será lo que nos dará la sostenibilidad nacional, no a la inversa. La soberanía alimentaria requiere, más que discursos políticos, acciones económicas, acciones ecológicas y acciones productivas.
Por otra parte, nos enfrentamos al problema de la manipulación de la información. Los poderes mediáticos y transnacionales nos han vendido los agrocombustibles como “limpios” y “verdes”. Ciertamente, el proceso de combustión del etanol y del biodiesel para producir energía es más limpio que el proceso de combustión del petróleo y sus derivados, pero si analizamos el proceso en su totalidad, desde la producción de la palma africana, la soya, el maíz y la caña de azúcar, veremos que estos cultivos generan un alto nivel de contaminación en las aguas por los agroquímicos que necesitan y también erosionan los suelos, por lo que su siembra acaba siendo más contaminante que la combustión del petróleo. Dicen también que no provocan deforestación porque se cultivan en áreas ya destinadas a la agricultura, pero no dicen que los desplazados de esas áreas agrícolas destinadas ahora a agrocombustibles emigran de esas tierras y deforestan otras zonas para seguir viviendo.
La liberalización comercial es otro factor que influye en la crisis alimentaria. Los tratados de libre comercio legalizan el dumping -vender por debajo de los costos de producción para quebrar la pequeña producción local-, legalizan la competencia desleal, distorsionan los precios de los productos del Norte que importamos y que están subsidiados, desmantelan la protección a la agricultura al obligarnos a aranceles cero y a una flexibilización máxima de las barreras no arancelarias, etc. Todo esto provoca la quiebra de los agricultores y, en el mejor de los casos, los motiva a no seguir sembrando, los vuelve consumidores. Y, claro, no es lo mismo ser consumidor en el Norte que en el Sur. Aquí, si no produces no comes.
La pérdida de la autosuficiencia alimentaria provoca que gradualmente el país se transforme de país productor en país consumidor. Una política así está provocando que quienes más saben de producción, quienes más conocen la tierra, se alejen de ella y así la cultura campesina se estanca y al final se pierde. El abandono de la agricultura y la liberalización del comercio han provocado una masiva migración del campo a la ciudad y así el campo ha experimentado la fuga de cerebros productivos.
Por otra parte, en el terreno ambiental tenemos en Nicaragua una acelerada pérdida de suelos, una grave erosión, una importante deforestación y una práctica común en el uso de agroquímicos que generan gases de efecto invernadero y dañan a la agricultura y al agricultor. Todo esto incide en el cambio climático, que está destruyendo los ecosistemas y alterando la lógica productiva tradicional del campo.
Nuestra agricultura depende cada vez más de fenómenos naturales, que no son las lluvias tradicionales en las fechas tradicionales. Ahora, los agricultores se guían más por el pronóstico de la temporada de tormentas y huracanes que por su sabiduría tradicional sobre las lluvias, cuando se reconocían y observaban muchas señales que les daba la Naturaleza anunciando la proximidad y la entrada del invierno, o cuando para sembrar se tomaba en cuenta la canícula, el veranillo de San Juan o los movimientos de la luna.
La cooperación al desarrollo también tiene responsabilidad en la crisis. Hay que decirlo claramente. Cuando analizamos la llamada “ayuda no retornable” que brinda la cooperación, observamos que ha eliminado de sus prioridades el apoyo al sector rural y esto es contradictorio porque en este sector es donde se concentran los niveles más altos de pobreza.
¿Les resultará más fácil evaluar gobernabilidad, democracia y transparencia que realidades medibles y verificables a simple vista?
Aprovechando la ronda para el Acuerdo de Cooperación entre la Unión Europea y Centroamérica les decíamos que ellos determinan todo: cuánto dinero viene, en qué se usa, cómo se usa y quién lo usa. Y al final del proyecto o del programa dicen que no se logró el impacto esperado, que no aprovechamos bien los recursos y los apoyos de la cooperación. Creemos que en ese “no servir” hay una responsabilidad compartida.
Tuvimos la suerte de recibir una evaluación de la ayuda de la cooperación con Nicaragua en los últimos cinco años y hay unos datos que asustan. La firma consultora independiente que hizo la evaluación afirma que el 30% de esa ayuda se queda en los salarios de los funcionarios gubernamentales nacionales y en las consultorías internacionales. Y si se añade el costo fijo de los funcionarios internacionales que trabajan en el proyecto, la cifra se incrementa a un nivel tal que al beneficiario directo le llegan solamente 15 centavos de cada dólar de la cooperación para el desarrollo.
Hemos escuchado en repetidas ocasiones la tesis de que los donantes y los financiadores están en la búsqueda del alineamiento a las prioridades, sistemas y procedimientos de los países socios, con la lógica de lograr incidir en el cumplimiento de las metas y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como para mejorar las capacidades de los países socios. Pero esto es una ficción, porque los donantes se alinean a una estrategia y a planes de país cuyos contenidos y directrices fundamentales los han diseñado o han sido impuestos por ellos mismos y no por el país socio y receptor de la ayuda. Lo que vemos es que los donantes se alinean con ellos mismos siguiendo una lógica que comienza con ellos y termina con ellos…
Por su parte, los foros y las cumbres internacionales -especialmente la que estableció los Objetivos de Desarrollo del Milenio- están apuntando a resolver los efectos, no las causas. La realidad es que, aunque no hubiera estallado la crisis alimentaria, los gobiernos no iban a cumplir con los Objetivos, y ahora, con la crisis, tendrán una justificación para su incumplimiento.
Deberíamos de promover cumbres con estrategias que ataquen las causas y no los efectos, que tengan que ver con el cambio de políticas, con el cambio de las reglas del comercio, que tengan que ver con cambios en la naturaleza de las instituciones que están administrando las políticas internacionales y las políticas nacionales. Creemos que a esta crisis alimentaria hay que darle un nombre más exacto. Todavía no damos con ese nombre, pero no es una crisis de alimentos, es una crisis de valores en las empresas transnacionales, en los gobiernos y en la cooperación internacional.
¿Qué pistas le vemos a esta problemática en Nicaragua?
Sentimos que es un problema que afecta a muchos actores y que todos ellos deben estar sentados en la misma mesa donde también esté el gobierno. Éste no es un problema solamente del Ministerio de Agricultura, ni del sector público agropecuario. Es un problema multidimensional y, por tanto, de multi-actores, y requiere de una discusión seria con el gobierno, donde cada quien presente sus recursos, sus ideas, sus experiencias, para construir a partir de lo de todos una alternativa. El gobierno debe discutir con la cooperación, con el sector privado, con el sector cooperativo, para ver qué rol tiene cada quien que jugar. Pero nada de esto se está haciendo, no se está asumiendo con seriedad la problemática.
Sentimos que se debería de promover un programa de fortalecimiento de la economía familiar campesina, de la producción campesina familiar, de la pequeña producción, para evitar que la gente pierda la capacidad de autoabastecerse y autoalimentarse. Y esto significa evitar que alquile la tierra a los ingenios cañeros, que pueda producir lo que requiere para alimentarse, que no sea monocultivista, que se diversifique. Sentimos que ésta es una tarea muy central y muy clave, porque puede generar autoempleo en un país donde el desempleo es creciente, y porque permite que el productor siga siendo un productor de alimentos y no se convierta en un desempleado y un emigrante.
Nos parece fundamental que se fortalezca la capacidad técnica de los gremios, ya que son el principal capital social que tienen los pequeños, los pobres, las comunidades. Hay que fortalecer la institucionalidad del movimiento social, que son sus organizaciones. Hay que respetar y reconocer esa institucionalidad y reivindicar el derecho a que se reconozca al movimiento social como un interlocutor válido. Si eso se pierde, el movimiento es manipulable, manoseable. Es necesario que las instituciones del gobierno y las de la cooperación reconozcan que los pequeños productores, que las cooperativas, que los pobres, tienen sus instituciones, sus referentes y sus interlocutores.
El diálogo con el gobierno se ha hecho muy difícil y escaso y las organizaciones campesinas, aglutinadas alrededor de la Mesa Agropecuaria y Forestal, sentimos que se nos excluye de los espacios de discusión y concertación que consideramos de vital importancia.
¿Vamos a apostar por regalar, a través de programas asistencialistas, o por crear organización?
Si no creamos organización dañamos más a las personas. Estaremos regresando a la cultura de extender la mano, del no pago, de la cosa fácil, de “lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta”... Es muy dañino este estilo, y ya sabemos el error histórico que significa acercarse a las comunidades con estos métodos.
A pesar de todo lo que nos ha tocado vivir en estos meses, por ser críticos constructivos de las políticas del gobierno y por defender la autonomía del gremio, aún tenemos la esperanza de que el partido de gobierno tendrá la valentía de retomar principios que son válidos no sólo cuando se está en la oposición, sino también, y de manera muy especial, cuando se está en el gobierno.
Creemos firmemente que esta crisis alimentaria, ambiental, social y energética nos brinda una excelente oportunidad para relanzar el desarrollo rural, para fortalecer el sector de la economía social, para promover la asociatividad, para fomentar y promover la autonomía cooperativa y el desarrollo de empresas cooperativas que contribuirán a la cohesión social, a la democracia económica, y por eso, a la justicia social. Debemos evitar a toda costa que la crisis alimentaria se interprete como una escasez de alimentos. Estamos convencidos, y los estudios así lo confirman, que no hay escasez de alimentos sino obstáculos para que los más pobres accedan a los alimentos y a producirlos ellos mismos.
Todo este análisis sería uno más entre muchísimos si no planteáramos también algunas acciones mínimas para buscar alternativas de solución. Proponemos la creación de un comité nacional de trabajo donde estemos representados todos los actores de la cadena agroalimentaria -gobierno, sectores cooperativos, empresariales, financieros, de servicios agropecuarios y consumidores- para definir un marco jurídico de protección y fomento de la agricultura agroalimentaria, que evite el control monopólico de los alimentos y el uso de semillas transgénicas, que proteja la diversidad y que defina estrategias de soberanía alimentaria.
No podemos renunciar a los sueños.
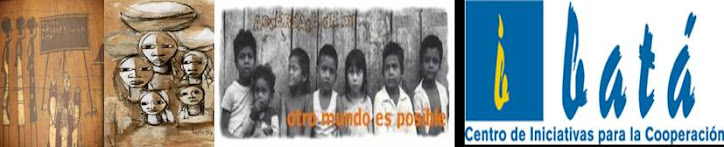

No hay comentarios:
Publicar un comentario